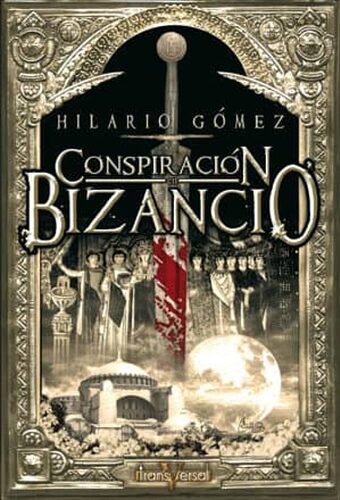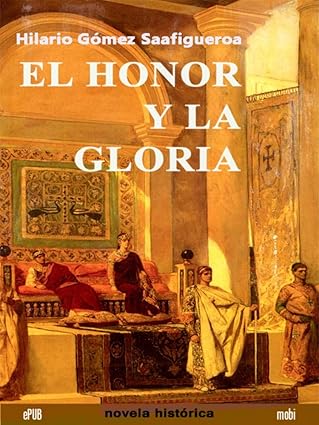Esta novela la edité hace cinco años en ediciones DAURO, de Granada. Sé que se vendieron ejemplares, pero la editorial nunca se ha puesto en contacto conmigo, ni para informarme, ni para enviarme los derechos de autor. Ahora, ya cancelado el contato, os dejo el primer capítulo, por si a alguno de vosotros les puede interesar.
EL HOMBRE QUE NO QUERIA SER DIOS
CAPITULO I: DE ACÓLITO A PRESBÍTERO
Paseaban al atardecer por el patio de aquella vieja casona, que todavía conservaba el arzobispado para su hospedaje, el padre Esteban, párroco de San Pedro Apóstol, y su diácono, aunque, como consecuencia del estado físico del párroco, el arzobispo le había concedido la tercera orden mayor, ejerciendo de presbítero, el joven padre Alfonso.
Caminaban juntos, lentamente; el padre Esteban, apoyado en su bastón, mientras rezaban, al atardecer, la oración que tanto gustaba al viejo sacerdote.
—Te damos gracias, Señor, por todo cuanto nos has concedido, por todo cuanto nos has perdonado…
Unidos en la oración, los dos sacerdotes caminaban bajo los viejos arcos de los soportales del patio.
Cuando hubo terminado el rezo, siguieron caminando despacio, pensando cada uno en su día que acababa. Pero, el padre Alfonso, necesitaba aclarar su conciencia y rompiendo el silencio, le habló a su párroco y amigo.
—Padre Esteban, yo necesitaría hablar con usted. Tengo mis dudas y, a medida que pasan los días, estas se acrecientan, hasta que, cuando me tumbo en la cama, no hago más que darles vueltas.
—Hijo, te conozco desde pequeño. Según tus padres, eras el hijo ideal, el perfecto, y, así, se presentaban ante mí, cada vez que tú obtenías un triunfo, tanto en tus estudios como en los deportes. Has sobresalido en todo lo que has hecho hasta ahora en la vida y, cuando decidiste hacerte sacerdote, con las maravillosas perspectivas que la vida te había puesto por delante, me alegré, pues supe que, aunque ya eras mayor, la Iglesia tenía la suerte de que un nuevo evangelista entraba en su seno. Y lo demostraste, ya que lograste que el señor arzobispo te nombrase presbítero en menos tiempo que a ningún otro sacerdote. Tienes treinta años y llevas conmigo siete meses. Pocos son los feligreses de mi parroquia que quieren, no ya hablar conmigo, hasta confesar, o que oficie la misa diaria, pues me superas en todo, hasta en conocimientos teológicos, filosóficos y de la propia historia de nuestra Iglesia. ¿Y tienes dudas? Hijo, yo también quisiera tener tus dudas, pero ya no me queda capacidad para tenerlas. Sin embargo, siempre estaré dispuesto a ayudarte en lo que este humilde servidor de Cristo pueda. Por tanto, te escucho.
Aún estuvieron paseando unos minutos más en silencio, hasta que, Alfonso, decidió exponerle sus dudas.
—Padre, elegí venir a servir a esta parroquia, este año que el señor arzobispo me concedió, no porque nací en esta ciudad, sino porque es usted el párroco, y quería aprender de su experiencia. Como consecuencia de su desgraciada imposibilidad para moverse con facilidad, por culpa de esa triste enfermedad que padece, y que le imposibilita el movimiento, he tenido la suerte de que el señor arzobispo me haya concedido el poder realizar ministerios que en otra parroquia quizá no hubiese disfrutado, como celebrar misas, bautizar, dar conferencias y homilías en días muy celebrados en la Iglesia, pero, también he tenido que realizar una de las actividades sacramentales que nunca logré entender, aun habiendo pedido explicaciones a varios profesores del Seminario. Me refiero al sacramento de la confesión.
—Nunca me habías hablado de ese problema, hijo. Comprendo que es, de todas nuestras obligaciones, la más difícil y compleja, pero así de tajante fue Jesús cuando nos concedió ese poder: “Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.” Por tanto, aparte de lo que tu conciencia te pueda dictar, si consideras que quien te pide la absolución la merece, por su arrepentimiento de los pecados cometidos, tienes la obligación de perdonarle en el nombre de Dios. Pero, también tienes la obligación de negarle la absolución, si no encuentras en él el arrepentimiento sincero.
—Lo sé, padre, lo sé, y acato con humildad las órdenes recibidas, sobre todo, si vienen de la palabra de Jesús, pero no soy dueño de mi conciencia y esta corroe mi pensamiento y vienen las dudas.
—Esas dudas déjalas venir, pues solo me demuestran tu limpieza de pensamiento y espíritu. Pero, no te dejes llevar por esas dudas, querido Alfonso ya que, aun, debes cumplir aquí diez y ocho meses de práctica. Creo que el destino, unido a la voluntad del señor arzobispo, te depara muy interesantes experiencias, como podría ser la vuelta al Seminario como profesor de dos asignaturas de una gran importancia. Pero no me dejes hablar más, ya que quisiera darle al señor arzobispo la suerte de informarte de su decisión.
—Padre, vos sabéis que estoy a la entera disposición de lo que me ordene la Santa Iglesia, pero mi vocación no me llama a dar clases, sino a difundir la palabra de Dios, y para ello me preparé, intentando entender y buscar todas las posibilidades de interpretación que cada evangelio tiene.
—Justo de ese tema quería hablar contigo, hijo. Esta mañana, como acostumbra a ocurrir estos últimos tiempos, has oficiado la misa de doce y, en la homilía, has explicado tu interpretación del evangelio de hoy, el sexto de Lucas. Lo primero que me llamó la atención fue el ver que lo leías completo, no como hacemos casi todos los sacerdotes, que solo leemos la parte que más puede interesar a los feligreses. Y cuando pusiste tanto énfasis en la frase: “No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados; perdonad y se os perdonará” me pregunté el porqué. Luego, en la homilía que, como acostumbras a hacer, solo la dedicas a explicar con absoluta claridad las posibles interpretaciones del evangelio leído, la explicación tan limpia, tan contundente, de esa frase me ha llegado al corazón. ¿Quién de tus profesores te dio esa justificación a uno de los imperativos que Jesús impuso a sus seguidores? Es una pregunta que siempre me hago cuando te oigo hablar, y tú, con esa poderosa mente que te ha sido regalada, has puesto en la mano de todos quienes te hemos oído, la justificación que, siendo solo una interpretación, como todo lo relacionado con la filosofía y la teología, sin embargo, tiene la suficiente fuerza, contundencia, de acuerdo a todo lo relacionado al trato de Dios con el ser humano, para acercarnos a la Verdad.
—Padre Esteban, no quisiera que algunos de los argumentos que uso para explicar los evangelios, que en mi humilde opinión tienen varias interpretaciones, puedan causar escándalo, ni en usted, ni en sus feligreses. Si considera que debo limitar mis homilías, así lo haré.
—¿Escandalizar, hijo? No, en absoluto. ¿Cómo puede escandalizar quien habla por boca de Dios mismo? Recuerdo tus palabras con tanta claridad…: “¿Qué nos quiere decir Jesús con este mandato? Que nunca confundáis la justicia humana con la divina, porque el día que os presentéis ante Él, estaréis solos con vuestras conciencias y son estas las que os juzgarán. La justicia humana solo es aplicable por quienes se formaron para ello, pero solo de acuerdo con las leyes que los hombres definieron como base de su propia convivencia. Las leyes divinas no tienen el mismo objetivo. Pensad. ¿Habrá condenado Dios a ese hombre que mató a tantos seres humanos y que la justicia humana juzgó y condenó? Pues si pensáis que Dios también lo condenó, os podéis equivocar, ya que Él lo juzgará de acuerdo a la conciencia de quien asesinó, nunca de acuerdo, ni a la vuestra, ni a la justicia humana. Y si en conciencia, vosotros le habéis condenado y Dios le perdonó, entonces vosotros seréis juzgados, porque juzgasteis, condenados, porque condenasteis y no seréis perdonados, porque no perdonasteis. Y debéis recodar otro pasaje en el que Jesús insiste sobre este tema, cuando dijo, según el evangelio de Mateo 22:21, a sus discípulos: “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios” refiriéndose siempre a la diferencia entre los temas terrenales y su justicia y los temas divinos y su justicia.” Hijo, tanta claridad de ideas, tanta perfección en el entendimiento de la palabra de Dios, solo puede estar en manos de cabezas privilegiadas, como la tuya. ¿Dudas? Hijo, yo sí que tengo dudas. Olvida esos momentos de dureza para contigo mismo, pues no puedes ser más duro que el mismo Dios. Y, ahora, hijo mío, descansemos, que mañana la vida nos exigirá todavía un poco más.
Se dirigieron cada uno a su dormitorio, mientras en la oscuridad, como siempre, el buen Braulio, el sacristán de la parroquia, les seguía con la vista, sonriendo.
Alfonso, al igual que hacía ya algunos meses, se levantaba más temprano que los demás y sudando. Sentado en la cama, pensaba que algo había en su conciencia que no le permitía dormir con serenidad, como siempre había ocurrido pero, por más vueltas que le daba en su cabeza, por más preguntas que se hacía, no lograba saber qué estaba ocurriendo en su mente y, olvidando el problema, se metía de lleno en sus responsabilidades diarias.
Comenzaba, después de desayunar con Braulio y el padre Esteban, la primera misa, pues, en aquella parroquia, había muchos feligreses a los que les gustaba oír misa antes de ir a trabajar. Luego, se iba a ofrecer una nueva misa al convento de clausura de las monjitas de la Caridad que, por desgracia, cada vez eran menos y de mayor edad. Durante una hora, metido en el confesionario, oía las confesiones de aquellas almas que, según él lo entendía, pecaban menos que el bueno de Jesús, que no tenía tiempo durante todo el día para hacerlo, ni posibilidad, siendo el hijo de Dios; pero, ellas, necesitaban descargar sus conciencias antes de comulgar, al final de cada misa diaria. No le agradaba ese penoso trabajo, ya que, desde su entrada en el Seminario, siempre se lo confesó al padre Anselmo, aquel maravilloso guía espiritual que tuvo la suerte de tenerlo en su formación teológica y filosófica. Siempre la duda, como le confesaba al padre Anselmo: “Padre, entiendo la petición de Jesús, respecto al perdón de los pecados pero, ¿por qué la confesión? ¿Por qué otro ser humano tiene que venir a mí a contarme sus dudas, sus debilidades? ¿Quién soy yo para oírlas? ¿Solo por el hecho de haber estudiado teología y filosofía durante años es suficiente y, así, actuar como Dios? Nunca lograré entenderlo, aunque acato con humildad lo impuesto por Jesús”
Y años después, seguían sus dudas, ahora, con mucha mayor razón, pero seguía obediente al mandato recibido.
Aquella mañana, después de confesar a casi las doce monjitas que conformaban el claustro del convento, y después de una corta misa, pero alargada por el acompañamiento de los múltiples cánticos de las hermanas, cánticos que, el pobre Alfonso, soportaba estoicamente, se le acercó la hermana superiora.
—Padre, creo que debe venir a ver a la hermana Lucinda. Está muy grave y según el doctor, es posible que muera pronto.
—Ya, hermana, sigo de cerca, a través del doctor, el estado de salud de la hermana Lucinda. Vayamos a verla.
En la pequeña y humilde celda, encontró a la hermana tumbada en su catre y con los ojos cerrados. En voz baja, le preguntó a la superiora.
—¿No ha dormido esta noche?
—¡Ah, padre Alfonso! —exclamó la hermana Lucinda—. Sé que me queda poco de vida, pero aún conservo mis oídos. Acérquese y deme su mano, me reconforta mucho su presencia.
—Hermana, lamento mucho ver que su estado no mejora —dijo, mientras tomaba su mano entre las suyas.
—No, padre, lo que es natural es bien recibido. Tengo ochenta años, todos dedicados a la ayuda a los demás y a rezar a Dios por mis errores. Ahora, ya no valgo para lo primero y, en cuanto a rezar a Dios, tengo todas las horas del día; creo que será mucho más agradable adorarle en persona, si Él me lo permite y si me lo he merecido.
—¿No le tiene miedo a la muerte? Eso me alegra, pues demuestra conocimiento y limpieza de conciencia.
—No crea, no crea, padre. A veces, me dejo llevar por mi condición humana y, debo reconocerlo, en algunos casos me cuesta un gran esfuerzo. Solo le pido al Altísimo que me permita verle, aunque sea desde la última fila.
—Hermana Lucinda, ha de saber que Jesús me concedió un poder, el de perdonar los pecados y me hizo una promesa, la de que todo lo que yo perdonase, Él lo perdonaría allá arriba. Si esto es así, y así lo creo, no la veo en la última fila, no. Creo que la veré bastante más cerca. Estos siete meses que llevo atendiendo al claustro, me han valido para ir conociéndolas a todas las hermanas que lo componen y parece que esos muros tan recios del convento no dejan pasar muchos pecados hacia el interior. Hasta yo, cuando vengo a verlas, me siento más limpio.
—Solo echaré de menos una cosa, lo reconozco. Sus homilías. Nunca, hasta que le conocí, comprendí las palabras de Jesús tan claramente como cuando usted nos las explica. Y por ello, quisiera que, ya que ha tenido la delicadeza de venir a verme, me explicase una duda que siempre tuve sobre unas palabras de Jesús hablándoles a sus discípulos.
Aún estuvo Alfonso con ella casi una hora, explicando aquella duda que a él le hizo sonreír. Después, salió de la celda y se fue hacia la salida. Una vez se hubo despedido de la hermana superiora, se montó en su pequeña Vespa y se dirigió a la parroquia. Tenía que decir la misa de las doce y rezar el ángelus.
A medida que pasaba el tiempo, el trabajo diario de la parroquia recaía más sobre sus hombros, pues el padre Esteban no mejoraba, y ya solo se dedicaba a todo el trabajo económico, que, aunque era poco, si bastante complejo, pues había donaciones muy interesantes con las que ayudar a las familias pobres del barrio y quería que todo estuviera muy claro ante los ojos de los donantes.
Como casi todos los días, al anochecer, después de sus frugales cenas, paseaban los dos sacerdotes por el amplio claustro.
—Creo, don Esteban, que, a la hermana Lucinda, le queda poco de vida. Hoy, cuando he ido a verla, después de la misa, estaba casi inconsciente. Le he preguntado si tenía algún dolor, para llamar a un médico, o administrarle algún calmante, pero me ha mirado, ha negado con la cabeza y ha vuelto a cerrar los ojos. Es increíble la capacidad de sufrimiento de estas pobres hermanitas, todas sus vidas dedicadas a ayudar a los demás y solo piden confesión y comunión. No todos los seres humanos estamos hechos con la misma pasta. Hoy, en la confesión, una de las hermanas me ha reconocido que siente envidia de la hermana Lucinda, pues va a tener la suerte de ver a Dios antes que ella. ¿Usted lo puede entender?
—Claro que lo entiendo. La hermana Lucinda nació y fue educada en una pobre familia del sur de Chile, araucana, con una cultura religiosa muy diferente a la nuestra, pues, aun siendo católicos, mantienen ciertos tabúes indígenas que los hace diferentes. Creen en el tiempo cíclico y como tal, la muerte los lleva a una nueva vida y los integra en el espíritu de los antepasados que conforman la deidad mapuche. Los católicos creen en Dios, pero como último fin, ya que el intermedio es la reencarnación en espíritu.
—Entonces, el desear la muerte no es más que buscar la reencarnación espiritual y, de esa forma, poder ayudar a quienes le recen.
—La verdad es que cómo lo has concretizado me demuestra una vez más tu gran capacidad intelectual. Todo eso me lleva a pensar que, hijo, tú no deberías estar aquí, sino haciendo más grande la ya de por sí enormidad del pensamiento cristiano.
—Padre, todavía me queda tanto por aprender que, a veces, doy gracias a Dios porque usted esté algo imposibilitado, porque así, teniéndole a mi lado tendré más tiempo para aprender.
—¿Aprender me dices, hijo? Enseñar, es lo que deberías estar haciendo; enseñar a los nuevos seminaristas a entender el sacerdocio como lo has logrado entender tú. Me dices, reiteradamente, que, a ti, lo que te llama de nuestro trabajo es evangelizar y yo te digo, si esa evangelización la haces tú solo lograrás muchos nuevos feligreses, sí, pero si enseñas a otros a hacerlo igual que lo haces tú, entonces se lograrán convertir muchos más y entiendo que esa es la verdadera labor de la Iglesia. Cada uno de nosotros somos llamados a realizar una labor y bien sabes que son muchas las labores que debemos cubrir y, así, realizar toda la misión que Jesús nos confió.
—Lo sé, padre, lo sé, pero una cosa es lo que entiendo y otra lo que mi interior me dicta.
—Lo cierto es que aún debes estar conmigo un año y, así, cumplir lo encomendado por el señor arzobispo, por tanto, deja que las cosas se calmen en tu interior, pues nunca se sabe qué camino nos marcará la vida.
Como cada mañana, una vez se hubo vestido, fue a desayunar con el padre Esteban y con Braulio, el sacristán, siempre atento a lo que aquellos dos sacerdotes, llenos de Fe y sabiduría, hablaban mientras duraba el desayuno, aunque no siempre tenían el tiempo necesario para llegar a conclusiones, o resolver sus diferencias de pensamiento. Aquella mañana, ocurrió igual.
—Padre, perdóneme pero debo ir a preparar el evangelio de hoy. Anoche me dormí tarde, la cabeza cada vez me da más vueltas y no logro conciliar el sueño.
Se levantó y se fue hacia la sacristía donde, en una pequeña mesita, se sentaba a leer el evangelio del día y pensar su posterior homilía, explicándolo según él lo entendía.
Una vez llegado el momento del evangelio, levantó la vista y miró a sus feligreses. Se sorprendió al ver que cada día acudían más a la misa de las ocho y eso le animó.
—El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas: “Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que Jesús estaba comiendo en casa de Simón, el fariseo, llevó un frasco de perfume y arrodillándose a sus pies, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los iba secando. Luego, los besaba y los ungía con perfume. Al verlo, el fariseo se decía para sí: “Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora” Jesús, sin más, le dijo: “Simón, un acreedor tenía dos deudores; uno, le debía quinientos denarios y, el otro, cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más?” Respondió Simón: “Supongo que aquel a quien perdonó más” Jesús le dijo: “Has juzgado bien” y volviéndose a la mujer, siguió: “¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha demostrado mucho amor. A quien poco se le perdona poco amor muestra” Y le dijo a ella: “Tus pecados quedan perdonados” Los comensales comenzaron a decir: “¿Quién es este que hasta perdona los pecados?” Pero él dijo a la mujer: “Tu fe te ha salvado. Vete en paz”
Les hizo un gesto para que se sentasen y se persignó.
—Queridos hijos, hoy tenemos ante nosotros un evangelio de los que yo llamo escandaloso. Debemos tener en cuenta, por un lado, que Jesús se encontraba en la ciudad de Naim, donde resucitó al hijo de una viuda y, después de realizar algunos milagros, viendo el escándalo que sus actos estaban provocando, dijo aquellas palabras de: “Dichoso aquel que no halle escándalo en mí” Por otro lado, la época en el que vivió Jesús, dentro del pueblo judío, con creencias muy ancestrales en un Dios duro, al que había que temer por nuestros pecados, surge Él, escandalizando tanto por sus palabras como por sus actos. No se sorprendan, esta parte del séptimo evangelio de Lucas no se acostumbra a leer, con la intención de darle mayor énfasis a la última parte del mismo, cuando Jesús acepta la invitación a comer en casa de un fariseo; lógicamente, actitud también escandalosa entre aquellos que le seguían. Pero aquí ocurre algo asombroso, tanto de cara a sus seguidores, como para los fariseos comensales. Jesús tiene la osadía, el atrevimiento y, quizá, hasta la imprudencia, por lo escandaloso de su comportamiento, de perdonarle los pecados a aquella pecadora mujer.
Después de unos segundos de silencio, mientras miraba a sus feligreses, siguió.
—Yo os pregunto. ¿Cómo de otra forma podría Jesús explicarle a los judíos que aquel Dios estricto, frio, justiciero, en el que llevaban siglos creyendo, no era así, que, en verdad, Dios era Amor, Amistad, Misericordia, Compasión, y que, Dios, le había enviado con el fin de convencerles de que debían realizar en sus vidas y sus creencias ese cambio tan drástico, sobre todo para ellos, tan arraigados en sus costumbres, más que en sus creencias? De nuevo, el hombre, antepone las vivencias, las costumbres, a la razón, a la Fe. Por eso, la Iglesia, entiende que si escandaloso fue curar a los enfermos, aún mayor escándalo era perdonar los pecados, sobre todo, los de aquella pecadora, pues, sus pecados, eran conocidos por todos. Sí, queridos, esa era la “sencilla” labor de Jesús, la de tirar por el suelo siglos de creencias y, así, cambiar la idea de Dios que los hombres tenían. Pero, esa idea de Dios, no estaba basada en su comportamiento con los hombres, sino en la necesidad que nosotros, los humanos, nos hemos inventado y dispensarnos de nuestro mayor pecado, la soberbia, la antiquísima intención de querer ser como Él, al igual que nuestros queridos Adán y Eva, y de anteponer todo lo terrenal a lo espiritual.
Sigue… pero es largo.